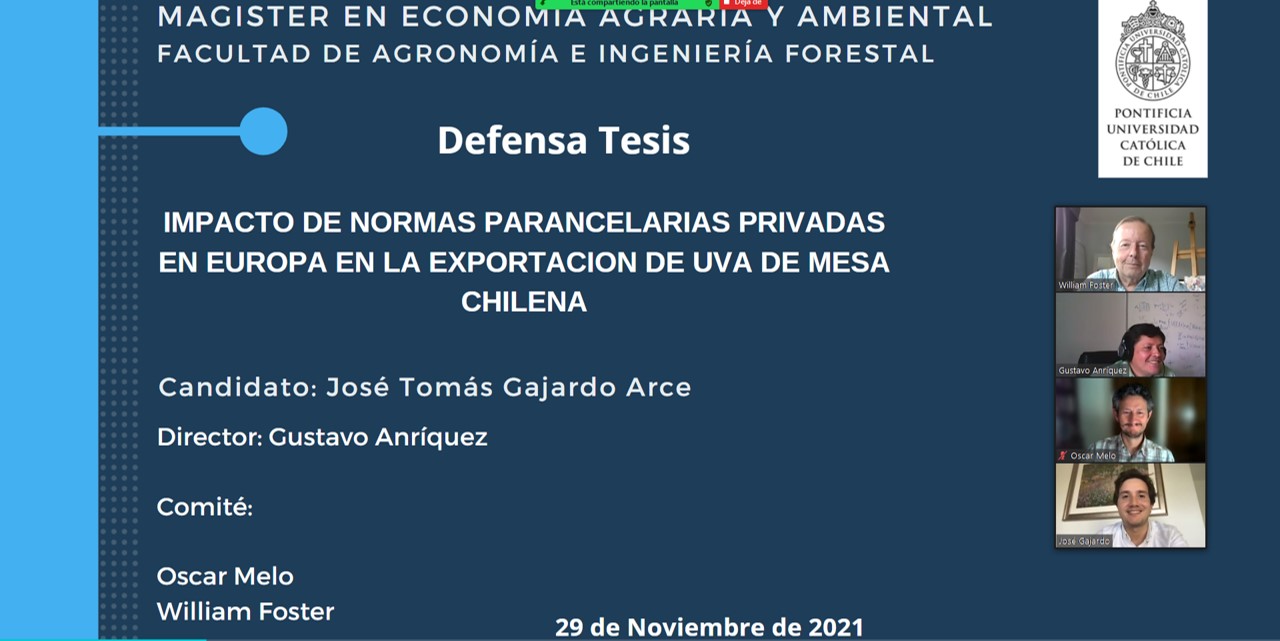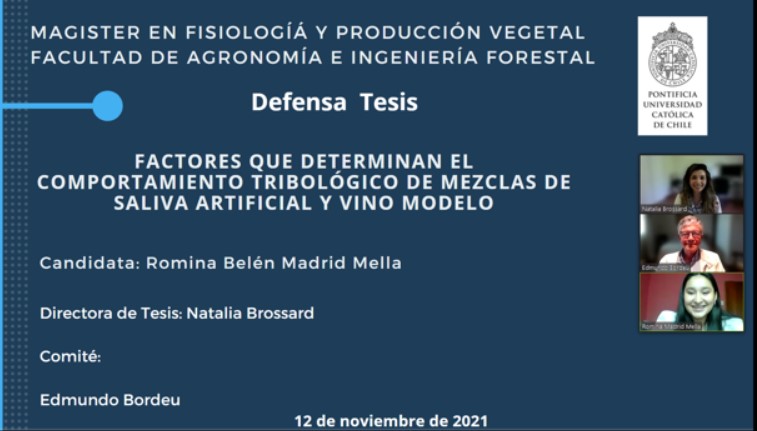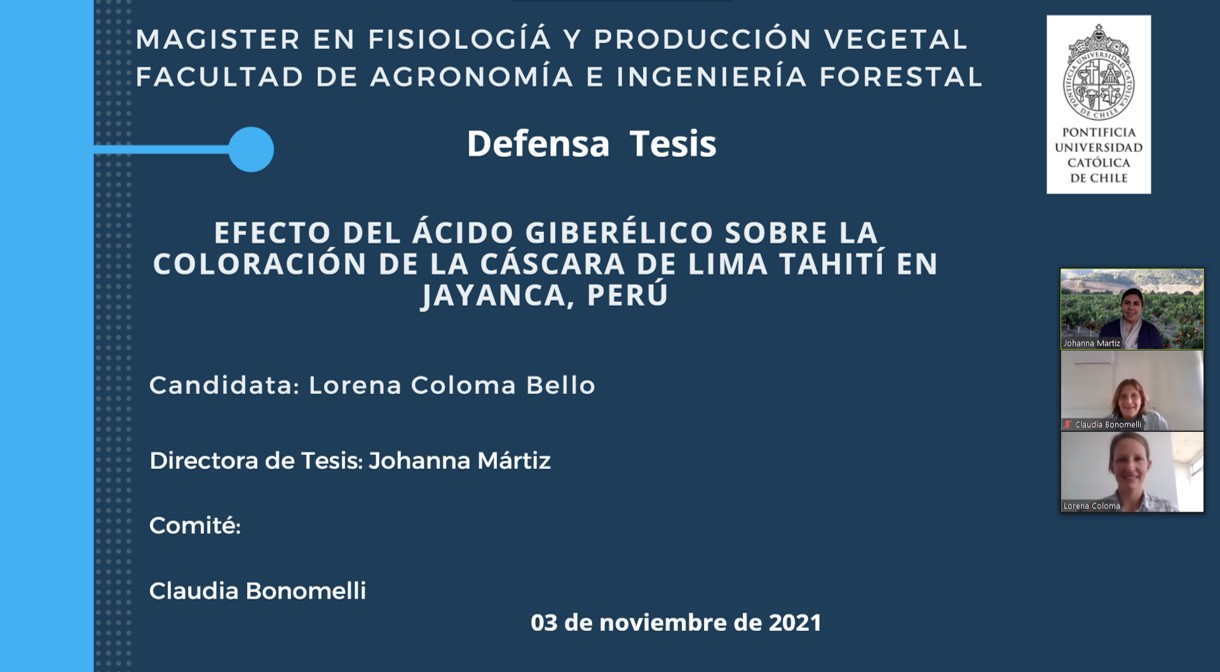Tesis de Magister | Uso de bioestimulantes para mejorar la calidad de cosecha y poscosecha de la uva de mesa cv. maylén (iniagrape-one).
- Detalles

La estudiante del Magíster en Fisiología y Producción Vegetal, Sofía Alejandra Retamal Espinoza, defendió exitosamente su Tesis denominada: “Uso de bioestimulantes para mejorar la calidad de cosecha y poscosecha de la uva de mesa cv. maylén (iniagrape-one)”, el día 30 de noviembre del 2021. El profesor de su Comisión fue Alonso Pérez, como profesor Guía y José Antonio Alcalde, como profesor informante.